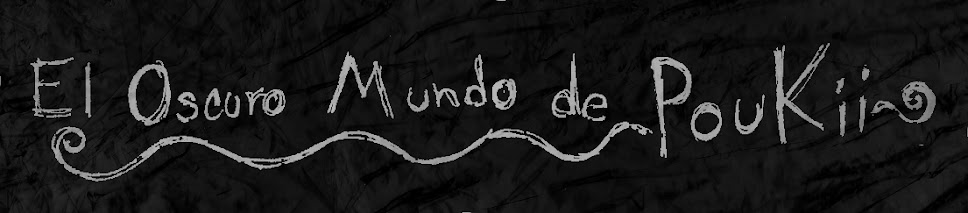El mercado de las
pulgas se situaba en un barrio al sur de Vallecalmo. Si bien, algunos
vendedores frecuentes ya habían establecido sus espacios, cualquier ciudadano
podía ir con una mesa y vender los artículos legales, y a veces no tan apegados
al derecho, que deseara. El lugar era cada año una locura, por las festividades
decembrinas. Entre los vendedores que no dejaban un solo espacio al exhibir sus
productos, hasta los compradores que se atiborraban enfrente de las tiendas
gastando el dinero. En ocasiones el vendedor no conocía al cliente sino que
sólo podía ver una mano, de entre los montones de gente, con billetes o monedas
y una voz diciéndole el producto que deseaba, a lo cual tomaba el dinero y
colocaba el artículo en la mano que desaparecía con un “gracias” entre el
desorden.
Todo este caos era
bien aprovechado por los ladrones y carteristas para hacerse de un botín.
Generalmente, deberían acercarse tanto como pudieran a la persona y sutilmente
metería su mano dentro de la bolsa de su víctima, tomaría lo que pudiera y se
alejaría tan discreto como le fuera posible. Sin embargo, en las condiciones
actuales, simplemente debía sumergirse entre el mar de gente y empujones y
hasta darse el lujo de elegir qué objetos robar, sin presión alguna.
La seguridad del
mercado era tan alta como se podía, pero simplemente no era suficiente. Un
puñado de policías rondaba de vez en vez, pero preferían mantenerse en la
periferia de la masa de gente, donde tendrían una mejor visibilidad y mayor
movilidad. Aparte de esto, los mismos mercaderes estaban siempre con un tercer
ojo abierto para avisar o notificar a posibles ladrones y defraudadores.
Sin embargo, nada
de esto servía para detener a los ladrones, como Elías, quien nadaba entre ese
mar de gente, explorando en sus profundidades en búsqueda de un tesoro.
El sol se levantaba
en lo alto y, a pesar del frío invernal que bajaba de las montañas, el asfalto,
las paredes grises de los edificios y todas las lonas y mantas se calentaban,
junto con el horno gigante que era el mercado, operado por calor humana. Dentro
del este, un ladrón debía tomar una decisión: Robar a un comprador o a un
vendedor; Por una parte, los vendedores tenían excelentes artículos, algunos
incluso joyas de cierto valor. Un ladrón con categoría como Elías prefería
robarse una piedra preciosa que un montón de billetes, sólo por el gusto de
decir que era suya; Por otra parte, una cartera con dinero podía tener desde
nada, hasta unos cuantos billetes y rara vez una cantidad considerable, pero
era dinero que podía empezar a usar, sin embargo, es posible que el comprador
robado vaya con la policía.
Conocía el mercado,
los puestos y a los visitantes de pies a cabeza, exceptuando a las personas que
venían por primera vez a introducir nuevos productos que eran pocos. Andaba
mirando las mesas con los artículos, calculando su precio sin tener que ver la
etiqueta o preguntar. Pero para él, muchas de las piezas exhibidas eran
baratijas. Nada digno de ser robado. Justo antes de desistirse de robar alguno
de los puestos y comenzar a fijarse en los compradores, una luz llegó hasta sus
ojos y estos se abrieron de par en par.
Había quedado
hipnotizado por un pendiente en una joyería, parecía de cristal rodeado de oro
blanco. Brillaba como un diamante, pero era demasiado grande como para no estar
en un museo. Al instante, una voz ronca y seca se escuchó claramente, de entre
los gritos de los clientes y mercaderes —Es Hermosa ¿Verdad?—.
Sin voluntad de
hacerlo, Elías volteó su mirada hacia los ojos del tendero, quien lo veía
fijamente y con una sonrisa falsa. — ¿Es de cristal?—preguntó el ladrón, aún
estupefacto.
— Es de un cristal
antiguo, pertenece a este lugar, a esta tierra. Es una pieza única en su tipo,
se dice que posee más de un millón de almas— Respondió el viejo, rascándose su
barba blanca.
—¿Cuánto vale?— le
preguntó fríamente. El viejo mercader había escuchado antes esa pregunta,
pronunciada de múltiples formas y la forma en la que la escuchó esta vez le era
familiar.
—¿Si te digo el
precio, vas a comprarla o desaparecerás entre la gente con mi precioso cristal
de un millón de almas?— mientras hablaba, los ojos del viejo mercader carecían
de vida, como los de un espectro y sus labios apenas se movían. Alrededor,
parecía que nadie notaba la presencia de ambos, como si fueran invisibles.
—Si el precio es
bueno y me alcanza, se lo compraré,
señor— respondió el ladrón, pensando en usar su viejo truco de “No tengo
suficiente dinero, pero volveré más al rato”.
—Entonces es tuyo—
dijo el viejo con confianza— Tómalo, gratis, te lo regalo—.
Elías estaba estupefacto, quizá era una
tontería sin valor o el viejo ya sabía que se lo robaría y que nada podía hacer
al respecto. Sin titubear, le dio las gracias al tendero, puso el cristal en su
bolsa y buscó la salida más cercana. Al llegar, tres policías con bicicletas y
armados con pistolas vigilaban la salida del mercado. No había cometido ningún
crimen, esta vez, no tenía ni que actuar con naturalidad. Pero al poner un pie
fuera del mercado, una grito resonó entre la multitud.
—¡LADRÓN, LADRÓN, AGÁRRENLO!— el viejo corría
entre la gente y apuntaba a Elías quien cometió el error de voltear a ver a los
policías, mientras ellos seguían con su mirada el dedo del mercader que
apuntaba hacia él.
Explicarles a los policías que el mercader le
regaló una pieza que parecía tener un gran valor a un conocido ladrón no era
una buena coartada, por lo que la única opción que tenía Elías era correr.
La policía lo perseguía en sus bicicletas, pero
tuvieron que abandonarlas en la calle, cuando Elías se trepó a una escalera de
emergía detrás de un edificio y, como si fuera un malabarista, subió hasta el
techo desde el cual saltó al edificio contiguo y se deslizó por la tubería
hasta caer en un montón de basura. Junto a este montón se encontraba una tapa
de alcantarilla que Elías dejó entreabierta en caso de peligro. Una vez
cerrada, los policías simplemente pasaron de largo y jamás pudieron atraparlo.
Dentro de las alcantarillas, caminó unos metros
entre agua mal oliente hasta llegar a una zona alejada del mercado. En una
oscuridad profunda, notó un brillo que salía de su bolsillo. Y al instante supo
de dónde venía. Sacó el pendiente y lo puso frente a él. El objeto era todo
menos sencillo, mientras más lo observaba más detalles encontraba. Como si el
artista que había creado esa obra hubiera dedicado toda su vida en ella o más
de una. El cristal del centro, tan grande como un encendedor, resplandecía como
una luciérnaga y mientras más se adentraban los ojos de Elías en esa luz verdosa
más le parecía ver cosas que se movían, primero como una nube o un fluido,
luego más como a una selva o una ciudad y finalmente como un enjambre o el
ruido en la imagen de una televisión.
Al desprenderse de su conjuro, miró a su
alrededor: Huesos decoraban las paredes, en vez de ladrillos, el piso, el techo
y cada columna y arco estaba cubierto de huesos y cráneos y en el aire se
sentía el olor a miasma. Terribles gemidos provenientes de cada cráneo
torturaban a Elías con su sufrimiento. Era tal el dolor y la agonía de estas
almas en pena, que sus gritos y sollozos seguían resonando a través de los
siglos.
La mazmorra donde se encontraba no tenía
antorchas o lámparas ni fuego o ventana alguna. Sin embargo, eran visibles un
par de metros hacia adelante, como si Elías emitiera luz por sí mismo o si sus
ojos pudieran ver, aún en la oscuridad más profunda, adentrándose, aferrándose
a observar como motivados por un sexto sentido. Gotas caían en pequeños charcos
por aquí y por allá. De la oscuridad surgían ruidos de aparatos mecánicos con
engranes, cadenas, cuerdas y maderas que crujían y el arrastrar de objetos
pesados, junto con golpes y ruidos como el del metal estrellándose contra otro
metal.
Elías veía sus manos con lentitud. Su cabeza le
dolía y no podía dejar de pensar en nada más que el sufrimiento de los miles o
millones de miserables cuyas almas no descansaban en esas mazmorras. Era como
si sintiera todas las aberraciones y trasgresiones, que padecieron esas
millones de almas, en su mismo cuerpo, a lo cual no podía más que tirarse al
suelo y revolcarse de la agonía, hasta quedar inconsciente
Los gases tóxicos que llenaron sus pulmones no
le permitieron volver a levantarse, y su cara quedó sumergida en agua pútrida
la cual rápido se coló por su boca y sus fosas nasales hasta asfixiarlo. Su
mano aún sostenía el pendiente de cristal, pero no emitía ninguna luz ni podían
verse imágenes en él. Cuando murió y se relajó su mano, el pendiente quedó
libre para ser arrastrado por la corriente y perderse en las aguas negras de
las alcantarillas de Vallecalmo.
FIN