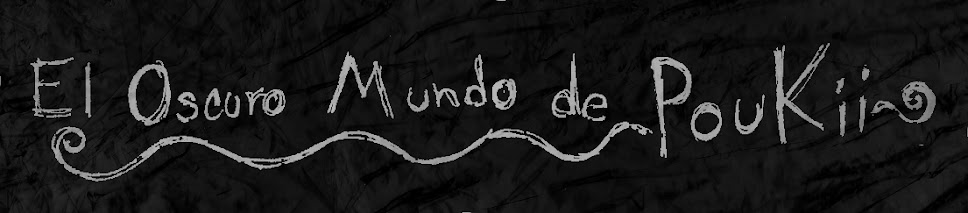Un día, temprano en la mañana, Roberto sintió un calor intenso en su cuerpo que sin abrir los ojos, pudo saber que se trataba de los rayos del sol, entrando por su ventana. Estaba amaneciendo y una de sus cortinas estaba ligeramente corrida. Por esa abertura, apenas del tamaño de un pulgar, entraba la radiación solar con tal intensidad que Roberto no podía mirar directamente, para caminar hasta la ventana y cerrarla. Al taparse con su mano no podía ver nada, pero al quitarla, a través de sus párpados cerrados alcanzaba a ver borrosamente la fuente de luz blanca e intensa y esto le permitió acercarse a su objetivo.
A unos pasos antes de que su brazo pudiera alcanzar la oscura y gruesa cortina, Roberto miró el sol por detrás de sus párpados una última vez, pues le pareció percibir algo extraño. Como si todo alrededor estuviera oscurecido y a lo lejos, hasta el horizonte, alguien prendiera una antorcha o algo se estuviera quemando. Este fuego amarillo y rojo iba aumentando de tamaño y un ruido estremecedor de metales golpeándose y gritos de furia, dolor, agonía y desesperación llegaron a su mente. La visión de fuego fue acercándose hacia él, en esa oscuridad detrás de sus párpados cerrados, como una nube de fuego y ceniza que lo arrollarían, hasta que lo rodeó por completo y, al darse cuenta, de repente se encontró a sí mismo en medio del campo de batalla de un lugar desconocido.
Una guerra sanguinaria era librada por dos ejércitos. Algunos soldados portaban armaduras y espadas de hierro, con escudos de madera y bronce, y otros simplemente con ropas de piel de animales y garrotes, lanzas de madera, piedras y sus manos desnudas. No había caballos ni flechas y las fijas de ambos chocaban en un frente de batalla donde se aniquilaban unos a otros, pero hordas y hordas de soldados seguían llegando sin parar. Roberto era un hombre de estatura media y delgado, pero los soldados de ese lugar eran al menos una vez y medio su altura, de torso el doble de ancho y sus cabezas cubiertas por cascos o máscaras de madera, pintura y telas, que de repente dejaban ver unos colmillos como los de un león adulto.
Se encontraba en un valle rodeado de montañas. El cielo estaba enrojecido y todo estaba iluminado de carmesí, además, ríos de lava se deslizaban de las laderas hacia el fondo del valle llegando al campo de batalla. Incendiando todo lo que tocaba, las burbujas de la lava explotaban y salpicaban roca fundida a los soldados próximos a ella vaporizando al instante la parte del cuerpo que tocaba. No había árboles y se respiraba el olor del azufre. Un grito, de entre el caos de sonidos, llamó la atención de Roberto, pues se dirigía hacia él. Al voltear a su derecha, vio a uno de estos seres corriendo con un pedazo de hierro retorcido y roto. La primera reacción de Roberto fue abrir los ojos y, cuando hizo esto, las visiones desaparecieron, el ruido se silenció. Se encontraba en su cuarto, frente a su ventana, extendiendo el brazo para alcanzar su cortina. Pero la luz del sol ya no le daba directo, había pasado al menos una hora. Se sentía cansado y estaba acalorado, por lo que cayó al suelo, rendido, e intentó descansar los ojos.
Su ritmo cardíaco disminuía, sus músculos cansados se relajaban y el toque suave de la oscuridad lo llenaba con su fría tranquilidad, hasta que vislumbró en el fondo de aquello negrura, un brillo de luz, como el de una estrella roja, que cada vez se hacía más grande, como brazas de fuego que iban consumiendo el aire a su alrededor y, de repente, el ruido caótico de espadas golpeándose, madera rompiéndose y gritos de batalla, furia y agonía lo rodearon. Conforme el paisaje se hacía más claro, pudo ver la lava recorriendo el campo de batalla, sentir el olor a huevos podridos del azufre y las chispas que salían del choque del metal de las armaduras cuando eran atravesadas. El azote de dos sables, en un choque frontal entre guerreros cercano, casi le desgarra la ropa y, de un brinco, abrió sus ojos y cayó sobre la alfombra oscura y tibia de su dormitorio.
Roberto estaba cada vez más confundido, temeroso, volteaba a todos lados con miedo de cerrar sus ojos. Estaba agitado y no sabía qué hacer. Su cabeza se llenaba de dudas sobre su cordura, sobre la magia y la hechicería y otros tratados olvidados. Se imaginaba el mal de ojo al que habría sido condenado y una solución a su problema en estanterías tan grandes como una casa, llenas de libros que nadie ha leído en centurias. De la oscuridad de esos pensamientos, de lo fondo más profundo de su mente, empezó a emerger una luz amarillenta que se le hacía conocida.
La luz amarillenta empezó a rodearlo hasta convertirse en fuego y un cielo rojo, rodeado de ríos de lava ardiente que incineraban al instante todo lo que tocaban. Rodeado de cadáveres de soldados caídos, sentía el calor del suelo en sus pies descalzos que tocaban la tierra seca y pedregosa, con fragmentos metálicos filosos tirados en el suelo, pedazos de armaduras y espadas destruidas. Sobre su cabeza, una criatura, sin pelo ni plumas, que iba montada por un jinete de armadura pesada, armado con una lanza, comenzó a volar en picada hacia donde él estaba. El susto le hizo dar un paso atrás y regresar a su alcoba. Ya habían pasado dos horas.
Conforme transcurría el tiempo, Roberto se desesperaba más y más, estaba a punto de perder el control, no quería parpadear, no deseaba parpadear, pero con cada segundo, la necesidad era más grande, el instinto era más poderoso. Su visión se empezaba a nublar y veía la luz del fuego de fondo, parpadeaba rápidamente, rodeándose del campo de batalla al instante, pero volvía a abrir los párpados y regresaba su casa, fresca y cómoda. No sabía a quién llamar, si estaría volviéndose loco o si era parte de una maldición, si lo recluirían toda su vida o si sufriría eternamente.
Se sentía cada vez más cansado, cada parpadeo, cada salto al campo de batalla y regreso a su casa lo agotaba más y más y el tiempo seguía pasando rápidamente. Anticipaba su fatal destino, cayendo completamente abatido, sin poder levantar un párpado, sin poder despertar de su sueño, de vuelta en ese campo de la muerte, completamente expuesto a las pesadillas de ese mundo infernal. A las criaturas sin forma y aterrorizadoras, de los seres que luchaban entre sí, mientras Roberto estaba desarmado y vulnerable. Indefenso contra tales bestias. Sus ideas lo llevaban al campo de batalla, pero agitaba su cabeza hasta regresar al rincón de su alcoba, donde cayó la última vez y del que, desde entonces, no volvió a ponerse de pie.
Cabeceaba, estaba más dormido que consciente, hacía todo lo posible por no cerrar los ojos, pero cuando lo hacía y se veía rodeado de esa luz amarillenta y rojiza, que lo llevaba al campo de batalla infernal, abría rápidamente sus párpados, mas su visión ya era borrosa y sus pensamientos dudosos. Su atención, entonces, viró hacia el mueble próxima a la cama, una pieza elegante de madera, con una lámpara y un libro a medio terminar. Se arrastraba hacia este último con las fuerzas que podía, alcanzando a tomar el viejo libro, forrado de piel, en un último tirón. Las hojas estaban tan secas que se desmoronaban a la menor fuerza, muchas estaban desaparecidas y otras habían sido tan maltratadas que era imposible leer su contenido.
Buscando entre sus páginas, arrancando las hojas por su tosco movimiento, intentando leer con sus últimos suspiros, alguna palabra de ese libro. Pero no estaba escrito en lengua conocida, era algo más antiguo al latín o el hebreo. Perdido entre sus páginas, Roberto cayó como un costal de papas al suelo, dormido y de lo profundo de su mente salió esa luz amarillenta, que se acercaba hasta rodearlo por completo y situarlo en medio de un campo de batalla infernal. Alrededor de él, más y más cadáveres desmembrados y destripados de soldados se acumulaban, pero no eran soldados ordinarios, pues tenían cuernos, colmillos y su cuerpo era más fornido que cualquier atleta o soldado que conozca y el color de su piel tenía un tono verdoso.
El olor a azufre lo asqueaba, el calor de la lava, que incendiaba todo a su paso, lo abochornaba. Sus pies sentían las astillas de metal y el suelo pedregoso y gritos y choques de espadas orquestaban un caos de ruidos que lo aturdían. De entre el caos, surgió un ser diferente a los demás. Cubierto únicamente de telas de color morado, de complexión casi esquelética, pero alto como un caballo, con el porte de un hechicero, caminó directamente hacia Roberto, con calma, mientras atravesaba las hordas de soldados que batallaban a su alrededor, ninguno de ellos parecía rozarlo o tocarlo. Cuando estuvo a menos de un metro de Roberto, tomó un bastón con una roca del mismo color que su holgada vestimenta y la roca comenzó a brillar.
Sin saber qué hacer, Roberto agitaba su cabeza, tratando de despertarse, sabiendo que era inútil, pero en esos pobres intentos confiaba la poca esperanza que le quedaba. Pronto, sus ojos quedaron hipnotizados por la roca en la punta del bastón ornamentado. Que parecía sacar una especie de humo morado de los ojos de Roberto. Después, la oscuridad comenzó a rodearlo, la luz y el campo de batalla se perdían en el horizonte hasta que él mismo desapareció en la negrura. Su cuerpo, en la alcoba de su casa, quedó tendido sobre el libro escrito en una lengua antigua y en la portada de ese libro había un símbolo como una estrella en un círculo, flanqueada por un sol y una luna y unos ojos al centro.
Su cuerpo se empezó a mover, junto con toda su habitación, pues la casa entera temblaba. Debajo de la cama, se había pintado el símbolo de la estrella y había sangre derramada alrededor. El temblor empezó a derribar los libros de magia y hechicería de sus estantes, algunos tan viejos que se deshojaban al caer. Y del símbolo que estaba pintado en su habitación empezó a salir una luz morada, que se transformaba en humo y luego el humo se arremolinaba hasta tomar la forma del hechicero antiguo. Otra nube de humo formó su bastón justo en la palma de su mano y toda la luz que aún salía del círculo, se transformó en una nube intensa que formó un remolino alrededor de la punta del bastón, hasta convertirse en una roca del mismo color que los holgados ropajes del hechicero quien miraba a su alrededor, tratando de comprender en qué dimensión se encontraba, cuál sería el mundo que ahora destruiría y cómo enviar a otro mundo las instrucciones para invocarlo, de forma que un ingenuo las lea pensando que le darán poderes especiales y así expandir el mal por todo el multiverso.
FIN.